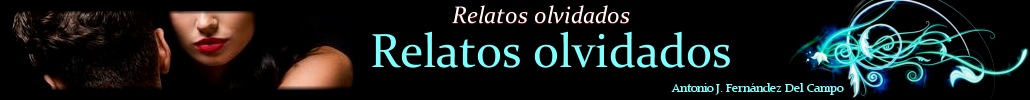Pasos en silencio
Pasó por la vida haciendo el bien
Navidad
|
M |
aría sufría dolores desde primera hora de la mañana aunque no esperaba dar a luz hasta, al menos, dentro de una semana.
Viajaban a Belén por causa del padrón, que obligaba a José a registrarse en el censo de Roma en su lugar de nacimiento. Como ella estaba a punto de dar a luz y por no dejarla sola, por deseo expreso de María, le acompañó en aquel viaje.
José llevaba las riendas del burro que montaba María. El camino por el que viajaban era muy transitado por comerciantes. Una ruta segura por la que se podía viajar sin unirse a una caravana. En aquellas fechas había multitud de personas que debían realizar el mismo viaje por el mismo motivo. Los asaltantes eran muchos y osados, pero siempre se escudaban en la soledad de los caminos. Además, desde la llegada de los romanos, la delincuencia había descendido mucho aunque al ser mayor la pobreza, los que habían optado por el robo se habían vuelto muy violentos. Sin embargo la pobreza de la población era tal que los impuestos de los romanos eran considerados peores que los propios asesinos de los caminos a los que muchos adoraban como héroes y otros pensaban que el Mesías sería un bandido que robaría a los romanos lo que les estaban robando ellos para devolvérselo a los más pobres.
- José - dijo María -. Deberíamos parar.
José era un hombre maduro, pero con una fortaleza fuera de toda duda. Era delgado, pero fuerte y ágil. Su oficio de carpintero hacía que con sus treinta y seis años pareciera estar en la plenitud de su juventud. En cuanto María le llamó, él detuvo al burro y se acercó preocupado a ella.
- ¿Te encuentras bien? - Preguntó.
- No. Creo que está a punto de venir - dijo ella -. Busquemos algún sitio.
José la miró preocupado. Aún faltaba más de un día de camino hasta la casa de sus difuntos padres y aunque por allí había algunas casas, temía que nadie le concediera permiso para pasar la noche. Las posadas estarían a rebosar y ya era muy tarde para llamar a la puerta de nadie. Sin embargo, a pesar de las sosegadas palabras de su esposa, sudaba y sufría dolores que se esforzaba al máximo por no exteriorizar. Si no hacía algo, daría a luz en pleno camino.
- Buscaremos algo, tranquila - dijo él.
- Encontraremos un sitio perfecto - dijo ella, sonriendo -. Así lo quiere el Señor.
José se sintió feliz por la confianza de su joven esposa en el Altísimo. A menudo le devolvía a él la confianza. Verla sonreír en aquel momento delicado le dio confianza y reunió el valor necesario para llamar a la primera puerta que encontraron.
Se detuvieron junto a una casa de barro. José dejó el burro con María al pie del camino y atravesó el campo de trigo que le separaba de la entrada de la casa. Llamó con fuerza, ya que era una casa grande de un solo piso.
Nadie contestó pero alguien abrió al poco rato. Un niño de unos once años asomó la cabeza y preguntó quien era. Un instante después, el que debía ser su padre abrió la puerta. Tenía las manos llenas de grasa y parecía enfadado.
- No podemos dar limosnas, márchese - dijo, enojado.
- Mi mujer está a punto de dar a luz. ¿Podría ayudarnos?
Antes de que terminara la frase, la puerta se cerró de un portazo y se escuchó al hombre ordenar a su hijo que se alejara de la puerta.
Cuando José volvió con María ella se entristeció al saber lo ocurrido. Siguieron hasta la siguiente casa, cerca del molino y José llamó a la puerta, esta vez con menos seguridad.
Abrió una mujer con un niño en brazos que estaba llorando. José dudó durante unos instantes antes de hablar, imaginando ya su respuesta:
- Mi esposa está de parto - dijo José, suplicante -. ¿Podrían acogernos esta noche por si da a luz? Estamos lejos de casa y no creo que podamos llegar…
- ¿No ve que no puedo? Vaya a otra casa. Bastante tengo ya con mi hija.
José asintió comprendiendo y se alejó de la casa. Puerta por puerta fue llamando y unos por un motivo otros sin él, le cerraban la puerta sin mirarle tan siquiera a los ojos. La multitud que debía empadronarse parecía haber colmado la paciencia de los lugareños. Miró a su bella esposa, subida en el burro. Estaban en medio de la plaza, el Sol estaba ya oculto bajo el poniente y el viento que soplaba era frío. Nadie circulaba ya por las calles, salvo los mendigos, y el Sol teñía de azul oscuro el cielo por donde hacía rato se había ocultado. ¿Cómo era posible que nadie supiera lo importante que ella era? Tan pura que el Altísimo no quería que ni siquiera él le arrebatara su virginidad, siendo su esposo. Tan amable, que jamás saldría de sus labios una maldición contra ninguno de los que le cerraban sus puertas. Incluso en el frío de la noche, ante la dureza de corazón de todos a cuantos había preguntado, ella miraba al cielo feliz, como si Dios fuera quien la acurrucara a ella en sus brazos tal y como ella acurrucaba a su hijo en sus entrañas.
Al acercarse al castillo de Herodes los guardias les obligaron a alejarse amenazándoles con sus lanzas. Ni siquiera quisieron escuchar a José.
María vio triste a su esposo cuando volvió a su lado y le dijo:
- No temas, encontraremos algún lugar.
- Tienes razón - reconoció él -. Alguien habrá que nos acoja.
Siguieron por el camino, saliendo de la aldea, llegaron al molino de agua. Allí debían tener sitio de sobra ya que tenía el molino y una gran casa. Además el molinero estaba cargando con un saco de harina y cuando los vio acercarse dejó el saco para hablar con ellos.
- Bendito sea Dios, ¿Se encuentra bien su mujer?
- Está a punto de dar a luz. No llegaremos a casa. ¿Tendría la bondad de dejarnos pasar aquí la noche?
- Mi casa está hecha una pocilga y tampoco hay donde pueda estar, pero ahí en el establo tengo solo un viejo buey - se rascó la barbilla pensativo -. Puede que allí estéis cómodos.
- ¿Donde está su establo? - preguntó José, pues solo veía una pequeña casa con el molino de agua.
- Atrás, en el otro lado de la loma hay una cueva. Allí podríais descansar y protegeros del frío. Por favor disculpar que no os acompañe, estoy sucio y debo llevar esto al molino, soy viudo y mis hijos hace tiempo que se fueron de casa. No tengo muchas visitas.
- Gracias, buen hombre - dijo José, sumamente agradecido -. Creo recordar esa cueva, hace años no vivía muy lejos de aquí. No sabe cuanto se lo agradecemos.
Al llegar, encontraron en la cueva un viejo buey reposando entre paja limpia y seca. José preparó un pesebre en el centro de la cueva, para cuando naciera el niño y a María le preparó una cama de paja cubierta por una manta de lino blanco. Ella se acomodó entre la paja y descansó durante unos instantes. Pronto los dolores se hicieron más fuertes, pero ella sonreía como poseída por el Espíritu Divino. Era feliz porque sabía en quién se convertiría su hijo, la criatura más pura que jamás el mundo conoció y conocería. Y ella parecía al mismo tiempo dichosa de ser la elegida para traerlo a la vida, por ello su sufrimiento parecía colmarla de alegría. Soportarlo con paciencia era su manera de dar las gracias a Dios, que para demostrar su amor al mundo había cedido su trono todopoderoso a un niño indefenso y casi sin amparo humano.
- Conozco a una mujer que puede ayúdanos - dijo José -. Nos ha traído al mundo a todos los de esta región. Iré a buscarla.
- No es necesario… - dijo ella -. Ya viene. Los ángeles que nos acompañan lo envolverán con sus alas.
José sonrió, conmovido por la fe de su esposa. Ella veía ángeles por todas partes y él solo veía una cueva llena de paja, a la salida del pueblo.
- ¿Ves José? - Le dijo María apretándole la mano, entre sudores -. El Señor deseaba que fuera aquí porque no nos tratarían mejor en ningún otro lugar del mundo. No hemos sido acogidos en el castillo, ni en las casas de los aldeanos porque quería nacer pobre, humilde, porque pudo elegir el lugar donde quería nacer, el tiempo y la familia que tendría, escogió esta cueva creada en las entrañas de la tierra por él mismo. Sin lujos, sin sirvientes. Igual que nosotros, que no somos más que unos pobres siervos de Dios sin influencia alguna en el mundo. Él nos protege. Nada malo nos puede pasar.
José se quedó impresionado tanto por sus bellas palabras como por el esfuerzo que hacía para pronunciarlas. Máxime cuando María no acostumbraba a hablar demasiado. Los dolores del parto le quitaban fuerzas para hablar, pero ella no se quejaba. Qué fuerte era, siendo tan joven. José sonrió, ella veía señales de Dios en todas partes. Deseó tener esa misma capacidad de percepción, entendió que una vez más se habría dejado desanimar por el mundo si no fuera por ella.
- A veces no es fácil ver la voluntad de Dios - dijo él.
- Las personas que no nos han acogido esta noche, vendrán. Vendrán y nos ofrecerán su ayuda. Porque él ha enviado a sus ángeles para que anuncien al mundo que él va a venir. Y al igual que tú, ellos ni siquiera verán a los ángeles de Dios. Pero harán lo que se les ha dicho desde lo alto porque las palabras de Dios son invisibles e inaudibles, pero más poderosas que los terremotos y las tormentas.
José sonrió, pero no confió demasiado en sus palabras. Pocas veces se equivocaba María pero en aquella ocasión temía que hablara más desde su deseo más profundo y las ganas de perdonar su falta de amabilidad, que desde su creencia real. María era incapaz de odiar a nadie y cuando alguien le hacía algo desagradable, estaba siempre segura de que pronto le pediría perdón. Y luego, aunque no se lo pidieran, ella lo olvidaba y seguía confiando en esa persona. Era una niña ingenua, se decía él, pero también extraordinaria por esa falta total de rencor. Con razón el Señor la escogió para traer al mundo al Mesías. Parecía que el mal no podía tocar su corazón.
Recordó el sueño que tuvo unos ocho meses atrás. María le confesó que estaba embarazada pero que el hijo que llevaba en sus entrañas era del Altísimo. Que ningún hombre la había tocado nunca. Se lo contó con lágrimas de alegría y temor en los ojos. Sin embargo él no era tan puro como ella y durante varios días creyó que le había estado engañando con otro, que detrás de su apariencia tan pura se escondía alguien que le había traicionado. Pero la conocía muy bien y la adoraba. Después de un matrimonio donde Dios le arrebató a su esposa, pensó que nunca más amaría a nadie. Sin embargo cuando los sacerdotes le eligieron como candidato para casarse con ella y la vio por primera vez, supo que nunca podría amar a nadie como la amaba a ella desde el primer instante. También supo que su condición de mujer entregada a Dios le obligaría a pasar toda su vida a su lado sin poder tocarla. Nadie lo podría hacer nunca, esa era la razón por la que los sacerdotes le buscaron un esposo sin tacha antes de que algún romano quisiera tomarla por la fuerza como esclava o esposa. Desde que Dios le escogió como su futuro esposo, él la había ido conociendo y solo veía en ella la pureza de una fuente cristalina reflejando la luz del Sol que era Dios. Aún era una niña que no tenía maldad, no había cumplido los quince años. Seguramente no había mentido nunca en su vida.
Por ello, cuando le dijo con tanta dulzura y felicidad que Dios la había escogido, nunca imaginó que ella le hubiese engañado. Pensó que fuera lo que fuera lo que había pasado, ella no había sido consciente de ello o al menos él no se sentía capaz de castigarla. Sin embargo ese hijo no era suyo y parecía que los sacerdotes le habían insultado diciéndole que no podía cubrirla por estar dedicada a Dios.
Un día, decidió que no podría soportar la duda durante su matrimonio pero no soportaba la idea de que nadie la hiciera daño. Aquella misma noche soñó con un ángel de luz. Le dijo unas palabras que se quedaron grabadas en su corazón y nunca podría olvidar: "No temas acoger a María, tu esposa, pues el hijo que lleva en las entrañas es hijo del Altísimo, el Mesías. Habrás de ponerle por nombre Jesús, el Emmanuel, que salvará a la raza humana de sus pecados". Pedro aún recordaba la voz melodiosa y el rostro luminoso que le habló. Aquel día la creyó y decidió no volver a dudar más de su palabra. Pidió perdón a Dios por su falta de fe y aceptó todo cuanto quisiera pedirle.
- Pon la mano aquí - dijo ella, devolviéndole al presente. Le cogió la mano y se la llevó a su vientre -. ¿Sientes cómo se mueve? Sabe que llega la hora y se está colocando. ¿Cómo sabrán esas cosas los niños? Nadie se lo ha enseñado. ¿Serán todos iguales o solo él?
- Supongo que es algo que hacen siempre - respondió José, que ya había tenido otros hijos que les esperaban en Nazaret -. Las demás mujeres han tenido que parirnos a todos y si no se colocaran los niños antes de nacer, no estaríamos aquí.
- Ahora yo soy tu mujer - dijo María, como si hubiera visto sus pensamientos y supiera que él no se sentía digno de estar ahí -. Y si quieres puedes quedarte para verle nacer. El Señor te ha escogido para estar conmigo porque sabe que eres un hombre bueno y justo. Serás el mejor padre para su hijo.
José apretó con fuerza su delicada mano. La miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentía un indigno esposo y preguntó al Señor, en el interior de su alma, por qué le escogió a él para ser el padre. Ella era tan bella, tan buena y confiaba tanto en él que no podía evitar llorar en aquel momento porque no creía estar a la altura de lo que Dios le pedía.
Recordó el día en que invitaron a los solteros a hablar con los sacerdotes del templo. Allí les contaron que debido a que era huérfana de padre y había alcanzado los catorce años, debía casarse cuanto antes con un hombre justo que respetara su voto de virginidad ofrecido al Altísimo. Al saber aquella limitación muchos de los presentes abandonaron el templo. No podían cumplir lo que se les exigía, en caso de ser elegidos. En aquel tiempo las familias se consideraban malditas si no tenían al menos un hijo. José pensó marcharse también pero aún tenía reciente el recuerdo de su esposa fallecida y pensó que nunca haría un hijo a ninguna otra mujer. Él podía aceptar la responsabilidad de cuidar a esa niña como una más de sus hijas. Aunque tampoco tenía muchas esperanzas de ser escogido.
Cuando María salió del atrio portando una ramita de olivo seca fue incapaz de apartar la mirada de ella. Nunca había visto antes una mujer tan bella, con una mirada tan llena de ternura e inocencia. Uno por uno fue entregándoles la ramita. Los sacerdotes les explicaron que ella elegiría a su esposo y aunque no entendían lo de la rama, confiaban en ella. El respeto que le tenían era digno de asombro. Después de que todos la cogieron y se la devolvieron llegó su turno. José sintió que le sudaban las manos.
María le entregó la ramita a él. José la cogió, como hicieron los otros. La miró a los ojos y ella le sonrió. No olvidaría nunca lo que sintió en aquel momento. Fue como si sus manos ardieran. La mirada de María era tan dulce que supo que si no le elegía a él se quedaría soltero hasta su ancianidad.
Ella no siguió pasando la rama. José sintió como le ponía la mano sobre la suya y luego se las besó, entorno a la ramita de olivo. Los sacerdotes se quedaron asombrados cuando ella le besó los dedos. La ramita que sostenía en sus manos ya no estaba seca. Algunos se arrodillaron y dieron gracias a Dios por el milagro que habían presenciado. Sin embargo los sacerdotes les hicieron prometer a todos que guardarían en secreto aquel suceso. No querían que los romanos supieran nada porque deseaban con todo su corazón lo que poco después iba a suceder y de forma milagrosa debían saber ya. El Mesías saldría de esa unión y Dios se lo hacía saber a todos, al hacer que la rama seca volviera a vivir entre sus manos. Era un signo de Dios, la nación muerta de Israel renacería en aquel matrimonio.
El molinero les llevó unos cubos de agua limpia y se marchó. José abrazaba a María, que sudaba, presa de las contracciones y los dolores del parto.
- Aquí les dejo agua caliente. Sin duda la necesitarán si da a luz esta noche - dicho eso se marchó sin atreverse a mirar a María a los ojos. Los hombres no solían presenciar los partos y no quería presenciar más de lo necesario.
María apretaba la mano de José mientras salía el niño. Simplemente empujó con fuerza y el niño salió, primero por la cabeza, con el cuerpecito cubierto de la grasa del útero, y sin derramar una gota de sangre. Incluso al salir la placenta, la sábana blanca que tenía bajo la madre no quedó manchada de sangre, salvo por el líquido plasmático que envolvía al bebe.
El niño salió con asombrosa facilidad y José lo cogió con delicadeza y lo limpió con las sabanas limpias que llevaban para el camino. A pesar de su diminuto tamaño y sus fuertes llantos y vigorosos, el niño que tenía en sus manos era el hijo de Dios. Y él había sido el primer hombre de la tierra que había sentido el calor de su divino cuerpecito. Era niño, algo que ellos ya sabían, pero que lo fuera dejaba claro que sus revelaciones habían sido reales. Debía llamarlo Jesús, tal y como le dijo el ángel.
Limpió al niño con el agua que trajo el molinero y lo secó con los paños secos. Después lo cubrió completamente y se lo entregó a su madre. Al limpiarlo, el niño había estado llorando desconsoladamente como si al separarse de su madre le hubieran arrancado el alma. En cuanto sintió su tierno abrazo y los besos de sus labios se posaron en su cabecita el niño dejó de llorar al instante reconociendo a la que siempre le había llevado en sus entrañas. Su sonrisa fue tan hermosa como la mirada enamorada de su madre, al contemplarlo en sus brazos.
- No puede soportar estar lejos de su madre - dijo José, emocionado.
- Mi amor, que guapo eres. Mira, José, es precioso - le dijo, invitándole a acercarse -. Sabe que soy su madre, mira que tranquilo se ha quedado. ¿Cómo una criatura tan pequeña puede llevar dentro tanta sabiduría?
- No es extraño que se sienta tan a gusto. El Señor no podía haber escogido mejor madre.
María sonrió al oír aquello. Ella sabía que su hijo venía para sofocar los sufrimientos pero no podía saber cómo. Aunque todos los israelitas deseaban fervorosamente la llegada del Mesías, el Señor le había pedido que guardaran el secreto, incluso los sacerdotes que habían visto el prodigio de la rama se lo habían dicho. Él decidiría cuándo debía darse a conocer al mundo. Cuando llegara el momento no tendría que decirlo ella, ni tampoco José. Serían los demás los que proclamaran a los cuatro vientos que Jesús les había salvado a todos.
José se acercó y besó al niño en la frente. Entonces abrió los ojos, por un instante miró a María y volvió a cerrarlos.
- Tiene unos ojitos azules - dijo María.
Entonces se escucharon pasos desde fuera de la cueva. Venían dos personas. Una de ellas parecía el molinero. Se acercaron a la cueva y al verlos se quedaron maravillados.
El molinero sonrió, como si fuera suyo el hijo, deseando verle. El hijo, que le acompañaba, mostró el mismo interés.
- Pueden entrar, amigos - invitó José.
Al entrar, el joven, que debía ser un pastor por la ropa que llevaba, se arrodilló junto a María y miró de cerca al niño. María lo levantó un poco para que pudiera verlo.
- Oh, Cielos. Nunca había visto un recién nacido. ¿Son todos tan guapos?
- Te confieso que es el primero que veo yo también - dijo María -. Y creí que solo yo pensaba que era tan bonito por ser su madre.
- No son tan guapos todos - dijo el molinero -. Todos son bonitos, pero éste parece un ángel. Estoy dudando si realmente lo es.
El molinero y el pastor se rieron a carcajadas. Lo dijo tan serio que parecía decirlo convencido de que era cierto.
- Voy a llamar a Elisa, mi prometida - dijo el muchacho. Le encantará verlo. ¿Os importa?
María negó con la cabeza. Por su expresión se diría que era feliz y nunca dejaría de serlo mientras tuviera a su hijo en brazos. Era consciente de que nunca olvidaría ese momento y que no había nada más parecido al cielo que aquello. En su corazón repetía sin cesar a Dios una frase de agradecimiento que no podía expresar con palabras. Cerraba los ojos, abrazando a Jesús y deseaba que nunca se terminara aquel instante de felicidad.
Cuando el molinero se acercó a ver al niño, este se quitó el gorro y se arrodilló ante María y el niño, con lágrimas en los ojos.
- ¡Qué hermosura! - decía -. Nunca pensé que vería nacer un niño de nuevo en mi casa. Y hoy no solo nace un niño, sino que es el más bonito que existe.
- Esa nariz es de su padre - dijo el muchacho, temiendo que José se pusiera celoso.
- Es igualito que su madre - reconoció José, emocionado.
Entonces llegó otra persona a la entrada de la cueva. Era otro pastor, con su hijo, que había oído los llantos del niño.
José reconoció aquel rostro enseguida. Era el primer hombre que les rechazó.
- ¡Oh cielos! - dijo el hombre, contrito y visiblemente arrepentido -. Creí que mentíais y que erais vagabundos o ladrones. Perdonar mi dureza, de haber sabido que era cierto, de buen grado os hubiera atendido.
- ¿Puedo ver al niño? - preguntó el hijo.
- Claro, míralo - dijo María.
Ambos miraron al niño recién nacido que dormía en los brazos de su madre. Parecía tener una paz sobrenatural. Se arrodillaron para poder verlo bien de cerca.
- ¿Podrán perdonarme? Miren, he traído unas obleas de pan por si tienen hambre. No tengo mucho que ofrecerles.
- Si lo desea podemos compartirlo - ofreció José -. Tenemos comida, pero nos falta pan. Quédense a cenar con nosotros.
- Oh, no, por Dios. No puedo soportar la vergüenza de lo que he hecho.
- No se sienta mal - dijo María -. Lo que está haciendo ahora compensa todo lo que haya podido hacer antes con creces.
- En ese caso acepten mi regalo. Gracias por perdonarme.
El hombre se levantó, cogió la mano de su hijo y se fue, claramente agradecido. José miró a María y la sorprendió mirándole a él y sonriendo con dulzura.
- ¿Lo ves? Todos terminarán por reconocer al Señor.
- Dudo mucho que venga la mujer que nos rechazó.
- Vendrá, ya lo verás. El Señor ha nacido, y sus ángeles del cielo están proclamando la buena noticia a todas las personas de la región. Ellos no sabrán explicar por qué, pero vendrán a verle y se arrodillarán ante su humildad y belleza. ¿Acaso no has visto cómo todos lo han hecho hasta ahora? Yo misma me arrodillaría ante él si pudiera. Es tan bonito.
José, se sintió, una vez más indigno de llevar la carga que el Señor le encomendaba.
- Y yo no me había arrodillado, pudiendo hacerlo - dijo, arrodillándose y besando su cabecita.
- José, tu sostienes mi mano - dijo María -. Eso es mucho más importante que arrodillarse. No podría cuidar al niño sin ti. Tú eres nuestro apoyo y te quiero así. No te sientas mal, porque para mí no hay nadie que deba ocupar tu puesto.
- No sé si viviré muchos años, María. Pero trataré de ser digno de ti y de Jesús el tiempo que Dios me tiene reservado.
- El señor alargará tu vida para que le veas crecer. Aún te queda mucho tiempo junto a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque le he pedido que este momento dure para siempre y he sentido que me ha dicho que sí.
María apretó con fuerza la mano de José y cerró los ojos. Se quedó dormida casi al instante y José la envidió, y envidió al niño por dormir ya que él también estaba agotado pero no se atrevía a dormir como ellos porque deseaba cuidarlos.
La entrada de la cueva volvió a avisarles de una visita. Una mujer pidió permiso para entrar. José les invitó a hacerlo y apareció una familia completa en la puerta. Era la mujer con la niña en brazos, su marido y sus otros dos niños.
- ¡Oh, están dormiditos! - dijo uno de los niños.
- A ver, yo quiero verlo - dijo el otro, un poco mayor.
José apartó ligeramente el chal que cubría a Jesús y la familia pudo ver a ambos. Ante el asombro de José se arrodillaron todos, incluso la mujer con la niña en brazos y miraban a María y al niño como si vieran una visión sobrenatural.
- Lamento tanto no haberos aceptado en mi casa - dijo la mujer.
- No te preocupes - le quitó importancia José -. Al final salió todo muy bien.
- Acepta esta comida - ofreció el marido -. Son unas galletas que preparó mi mujer esta mañana. No son gran cosa pero te ruego que lo aceptes en compensación.
- No tienen que molestarse - dijo José -. Pero gracias de todos modos.
Entre los judíos era un insulto rechazar un regalo y José, aunque en un primer impulso deseó rechazarlo por que a esa familia le debía hacer mucha falta, sabía que al rechazarlo les haría más mal que bien.
La familia se fue sin hacer ruido pero al salir María se despertó.
- Tenías razón - dijo José -. Aquí tienes unas galletas de la mujer que no nos dio acogida. Todos se arrodillaron ante ti y el niño como si vieran al mismísimo Dios.
- Ya te lo dije - susurró ella, con los ojos cerrados -. Siempre puedes obtener sorpresas de las personas. Todos tienen buen corazón, solo hay que saber esperar a que se manifieste.
- Quisiera tener un corazón como el tuyo - dijo José al verla dormida.
Ella no respondió. Sonrió con los ojos cerrados y volvió a dormirse profundamente.
José tenía presa su mano y no quería soltarla. Aquel momento era tan especial que no tenía palabras para decirle a Dios lo mucho que se lo agradecía. Cada vez que quería rezar, negaba con la cabeza porque no había una sola frase que describiera cuanto amaba a su esposa y lo agradecido que estaba por que Dios le había concedido su custodia, junto a la del niño. Después de recrearse durante un largo rato, con aquel instante maravilloso, finalmente se le ocurrió la única oración que no podía ser indigna, en aquel momento.
- Enséñame a ser tan buen padre como tú.
Se hizo de día y José había logrado mantenerse despierto. Realmente no le costó demasiado ya que las visitas fueron continuas. Hubiera jurado que todo Belén fue a verles aquella noche. Se había corrido la voz de que dormían allí y casi todos habían salido de sus casas para llevarles algún presente.
Entonces, poco después del amanecer, aparecieron tres hombres en la entrada de la cueva. Vestían de forma extraña, parecían extranjeros. Uno llevaba un cofre de oro en las manos, llevaba barba blanca y vestía como un rey, excepto por la corona. Se arrodilló ante ellos y dejó el cofre a los pies de María.
- Venimos de muy lejos para adorar al nuevo rey - dijo el de la barba blanca -. Cuando llegamos al castillo de Herodes pensamos que estaba a punto de nacer un hijo suyo.
- Pero allí no había ninguna mujer embarazada - continuó, en latín, el hombre de piel oscura.
- Casualmente os vi acercaros al castillo mientras escudriñaba las estrellas desde lo alto de la muralla - dijo el tercero - y los soldados os mandaron que os alejarais. Me di cuenta de que tu mujer estaba embarazada y se lo comuniqué a mis amigos. Ellos no entendían qué tenía que ver aquello con el rey que buscábamos pero les expliqué que no había sido casual que os viera justo cuando los guardias os echaban de aquí, que había sido una señal. Después de deliberar mucho, nos dimos cuenta de que debía ser vuestro hijo el rey que anunciaban las estrellas. Preguntamos por Belén si alguien os había visto y una familia nos indicó el camino de esta cueva. Cuando vimos la expresión de alegría de sus rostros supimos que debía ser verdad.
- Me llamo Melchor, y este oro es para honrar al rey de los valientes - dijo, con profundo respeto el hombre de pelo blanco ofreciendo un cofrecito de oro.
Después de arrodillarse y dejarlo a los pies de María, se levantó y dejó pasar a otro. El segundo de piel oscura tenía pinturas en la cara y unos puntos negros en las mejillas.
- Me llamo Baltasar, y este incienso es para bendecir el aire que respirará el rey de la sabiduría.
María y Jesús miraban a los sabios de oriente con bastante respeto. Hasta el niño parecía entender lo que le decían por su mirada.
El tercero se aproximó y se arrodilló igualmente. Era un hombre de barba oscura, piel blanca y parecía el más joven de los tres. Sus ropas relucientes eran de una tela que jamás habían visto. José se preguntó si no serían reyes celestiales. Podían ser el rey David y otros reyes del pasado, que habían venido a honrar al hijo de Dios.
- Me llamo Gaspar y traigo mirra para el que ha de morir con gloria y darnos gloria a todos los hombres. Bendito sea Dios, bendito sea su Santo hijo, el Rey de reyes.
María le miró asustada. El niño sin embargo agradeció su presente con una sonrisa simpática.
José no pudo contener su curiosidad.
- ¿Quiénes sois, amigos?
- Somos sabios de tierras lejanas, al oriente - respondió Melchor.
- Os ruego, hombres sabios - pidió María -, que no le contéis a nadie lo que habéis visto. Guardar el secreto pues no conviene que se conozca.
- Herodes nos pidió que le informáramos, si lo encontrábamos. El también quería adorarlo.
- Por favor - Insistió María -, volver a vuestras tierras y no le digáis nada. No deseamos honores. Es mejor vivir en el anonimato hasta que llegue su hora.
Los magos se miraron dudando si debían cumplir su palabra a Herodes o bien satisfacer el deseo de aquella joven. Finalmente aceptaron su petición y se marcharon sin dar aviso al rey.
Huída a Egipto
José tuvo un sueño en el que vio morir a todos los niños por orden de Herodes y volvió a ver al mismo ángel que le comunicó que su hijo era el Mesías. Le dijo que debían ir a Egipto hasta que Herodes el sanguinario muriera.
Ya se habían instalado en su antigua casa y vivían en Belén después de empadronarse. María ya había cumplido su periodo de purificación y el niño había sido ya circuncidado. Cuando José empezaba a confiar en que su vida empezaba a ser normal, como la de cualquier familia, tuvo esa visión y tuvieron que salir deprisa, sin apenas comida y agua, y solamente con una ropa para cada uno para no cargar demasiado la mula. Incluso tuvo que dejar a medias algunos de sus primeros trabajos de carpintero.
El viaje fue largo, duro y el pan y el agua no les aguantaron más de dos días. María no le preguntó por qué debían marcharse de Belén, y José lo agradeció al altísimo ya que si le contaba su visión, sin duda lo pasaría mucho peor sabiéndolo. De todas formas posiblemente el señor había guardado su corazón de ese sufrimiento porque debían ser fuertes durante aquel peregrinaje por el desierto, sin apenas agua y sin comida.
Tuvieron varios encuentros con otros viajeros. Todos ellos se apiadaron de ellos y les dieron comida para un par de días más. Así llegaron a las tierras del Nilo, varias semanas después, viviendo únicamente de lo que los viajeros les daban. Ellos solo podían devolverles una bendición a cambio.
— Los ángeles nos acompañan — solía decir María, cuando después de uno o dos días sin comer, una nueva caravana de viajeros les daba agua y comida.
Muchos les habían pedido que les acompañaran hasta Israel, que no llegarían sin comida a Egipto, pero José les respondía que era cuestión de vida o muerte llegar a Egipto.
Fueron varios los encuentros y alguna vez estuvieron durante más de tres días sin comer, aguantando únicamente con agua. El burro apenas tenía fuerzas para llevar a María y casi todo el viaje lo único que llevó fue la ropa y la poca comida que llevaban. María llevaba en brazos al niño y José tiraba del pollino. El calor del desierto era infernal, el aire hacía que la arena se les metiera en los ojos y eso hacía que tuvieran que avanzar despacio. Se orientaban con el Sol y las estrellas y cada noche rezaban a Dios para que llegaran sanos y salvos a Egipto.
Recordaron las escrituras y se sintieron felices porque estaban imitando a Israel, en su peregrinación a la tierra prometida. Ellos harían el camino inverso, pero algún día volverían a Israel, al igual que lo hizo miles de años atrás su pueblo. María nunca flaqueó, José se detenía cuando la veía con menos fuerzas y racionaba la comida. El niño era el único que no parecía demasiado agotado y era porque María siempre tenía leche para darle. José temía que ella desfalleciera por que apenas comía pero tampoco le sorprendía demasiado que nunca dejara de confiar en Dios y fuera ella quien le daba más ánimos a él. Muchas veces tuvo que dar gracias a Dios porque ella era la que le cuidaba a él y no como debía ser, él a ella. En cuanto al burro, con un saco de hierba seca iba alimentándolo. Compartían el agua con él y el animal, aunque no era muy rápido, en ningún momento desfalleció.
Cuando llegaron al delta del Nilo la primera familia egipcia que les vio llegar les acogió y les dio de comer. José les pagó con parte de lo que se habían quedado del oro de los sabios y les preguntó si había un lugar donde poder establecerse.
Les indicaron que podían quedarse donde quisieran, que las tierras fértiles allí eran muchas y todas eran del Faraón. Si cosechaban y ofrecían el fruto de la tierra, serían considerados tan egipcios como ellos. José se dio cuenta de que aquella familia no eran esclavos pero tampoco eran ricos. Aquellas tierras tan verdes tenían comida para mantener a varias regiones. Sin embargo esa gente era tan pobre como ellos.
Encontraron un prado que no tenía dueño. Allí se quedaron y José construyó una choza sencilla para poder cubrirse durante las lluvias. Mientras no tuvo la choza, durmieron al raso, al calor de una hoguera. Comieron lo que los vecinos les daban y cuando tuvo la casa de cáñamo terminada José se ofreció a trabajar en las tierras de aquella familia. Los egipcios le dieron semillas y un par de gallinas, prestadas. Les dijeron que pronto serían ellos los que le pedirían comida a José. La generosidad de aquella gente asombró tanto a María como a José, que no esperaban que en aquellas tierras lejanas donde se suponía que vivían los impíos y duros de corazón, se encontrarían gente tan desprendida y amable.
Durante un año María no pudo ayudar a su esposo a cultivar la tierra, cuando dormía ella preparaba la comida o se ocupaba de la ropa de modo que José nunca tuviera falta de ropa seca al día siguiente. Su trabajo en la tierra le hacía sudar mucho, debido al tórrido calor de aquellas tierras.
Un día, una vecina se acercó a la choza de María y le comentó que estaba muy lejos de su tierra. Le comentó que seguramente quería rezar a su Dios y que existía un altar en la aldea donde todos ofrecían sus ofrendas a sus dioses. Ella también podría hacerlo si lo deseaba. Al parecer, para los egipcios había muchos dioses y los habitantes del nilo aceptaban sin reparos cualquier religión. Unos adoraban a Hator, la diosa madre que da de comer a los hijos con los frutos de la tierra. Esa era la diosa más popular por allí. Tenía forma de vaca y algunos decían que a veces tomaba forma de una virgen hermosa. Representaba la maternidad en todos los aspectos.
María respondió a la mujer que su Dios no era como los demás. El suyo era único y no creía conveniente acercarse a ningún templo de otros dioses por que entonces Él se sentiría celoso.
— Tu dios es tan bueno como el nuestro. No se ofenderá si conoce a otros — respondió la mujer —. Es bueno relacionarse con los demás. Si lo hace, a lo mejor deja de ser tan celoso.
— No creo que se relacione con ningún otro porque no hay ningún otro - replicó María -. Si yo llevara mis ofrendas a vuestro altar, él se ofendería porque sería como si yo aceptara la existencia de otros dioses. Y él me ama porque sabe que creo en Él. El Único, el Padre de… todos los hombres, creador del cielo y de la tierra. Gracias, buena mujer. Rogaré a Dios para que escuche tus plegarias ya que sé que tu ofrecimiento es bueno.
Pasaron meses. María oraba por las noches con José y el niño repitiendo fragmentos de las escrituras que María había aprendido durante su infancia con los sacerdotes del templo.
Un día José le contó a María lo que le había contado un compañero de fatigas. Al parecer en aquella región abundaba mucho el culto a los nueve dioses. Y había una leyenda que hablaba de una diosa virgen, Isis, que traía al mundo a un niño de forma mágica, estando su marido Osiris, muerto. El niño, Horus, fue el primer faraón egipcio, el rey más importante que habían tenido aquellas tierras porque había derrotado a la personificación del mal, el dios Seth. El hombre que le contó la historia le confesó a José que no se sabía si era una leyenda o un cuento que se había inventado un faraón para que todos le respetaran más. Pero le juró y perjuró que había rezado más de una vez a la diosa Isis pidiéndole algo y ella le había escuchado. Incluso varias vírgenes aseguraban hablar con ella y recibir sabios consejos de tan pura deidad.
— Antiguamente nuestro pueblo convivió con los egipcios — dijo José, con alegría —. Creo que no es casualidad que hoy me contara esa historia mi compañero. Creo que de alguna manera, los egipcios hicieron caso a la profecía del Mesías y la adoptaron en su cultura, al igual que aquellos sabios de oriente. Así fue como la profecía fue transformada en lo que hoy es su religión. Y ahora ellos adoran al hijo de Dios, igual que nosotros, pero sin saber realmente quién es el dios al que adoran. Por eso, aunque han dado un nombre equivocado a nuestro Jesús, el Señor les bendice y llena sus corazones con su amor y protección.
— Entonces yo debo ser Isis, la madre de Dios, que vencerá al mal — dijo ella, sonriendo —. Que extraños son los caminos del Señor. Me pregunto si el Señor quiso que viniéramos aquí para que descubriéramos que nuestro hijo será rey de todos los pueblos, no solo de Israel.
— No tengo dudas, María — contestó José —. Nuestro hijo reinará en el mundo entero. Aunque no sé como va a ser rey un hijo de una familia tan pobre.
Gorriones en el barro
El niño Jesús, de cinco años de edad, jugaba en el vado de un arroyo, abriendo canales con las manos y llevando el agua fuera del caño para jugar. Tenía 5 años y su madre limpiaba la ropa más abajo del caño, junto a otras mujeres. Los demás niños no se acercaban a Jesús porque no era tan travieso como ellos.
Unos pajarillos revoloteaban en el camino y unos mozos, al verlos, empezaron a tirarles piedras entre risas y apuestas, para saber quien mataba más pájaros. Jesús, viéndolo, corrió hacia ellos y les gritó:
- ¡Dejar a los pájaros! ¿Qué os han hecho? - Los pájaros, al ver a Jesús salieron volando lejos de allí antes de que ninguna piedra les alcanzara.
Los mozos judíos se burlaron de Jesús y le insultaron. Uno de ellos le tiró una piedra y le acertó en la cabeza provocándole a Jesús un profundo corte. El niño no gritó, solo miró con tristeza a quien le había tirado la piedra, en silencio, preguntándole con la expresión de sus ojos "qué le había hecho para que le agrediera así". El joven le señaló entre carcajadas y todos sus amigos hicieron lo mismo.
María fue corriendo a curar la herida de Jesús y le puso un paño mojado en la cabeza muy preocupada. Miró a los otros jóvenes, de unos quince años y éstos al verla llegar se marcharon corriendo. María miró a Jesús con ternura y le dio un abrazo muy fuerte.
- ¿Por qué lo han hecho? - le preguntó Jesús -. Esos pajaritos no habían hecho nada malo.
María le besó en la frente y le cogió la cara con las palmas de las manos, sonriendo.
- No lo hacen por maldad - le respondió con cariño -. Lo hacen con maldad. No dejes que sus piedras te vuelvan malo como a ellos, cariño. Perdónalos y ellos, algún día, serán tan buenos como tú.
Otro día, pues Jesús y María iban juntos al río todos los días a lavar la ropa, volvieron a posarse los gorriones en el barro, bebiendo agua y Jesús los observaba. Entonces volvieron a aparecer los mozos y cogieron piedras para tirárselas. Jesús miró a su madre y ella le estaba mirando, como si supiera que estaba pasándole algo. Jesús, corrió y espantó a los gorriones gritando: ¡Marchaos, quieren haceros daño, fuera, volar!
Después se agachó y cogió una piedra del suelo. Los mozos le insultaban y le amenazaban con sus piedras y Jesús corrió hacia ellos con la piedra en la mano. Todos le miraron, sorprendidos por el valor del pequeño, al hacerles frente él sólo, con una sola piedra. Y entonces Jesús le dijo al que le tiró la piedra el día anterior:
- Toma, si quieres puedes tirármela.
Los mozos dejaron caer las piedras y dejaron de reírse. El que le había dado el día anterior, le cogió la piedra y no podía entender por qué le sonreía ese niño, al que le había echo tanto daño el día anterior. La herida de la cabeza la tenía cubierta con un paño blanco y estaba manchada de sangre. Él no le odiaba, no llevaba la piedra para tirársela. Su mirada era triste aunque su sonrisa le demostraba que quería ser su amigo. Miró la piedra y la guardó, con lágrimas en los ojos.
- No, pequeño - dijo -, no volveré a tirar más piedras a nadie.
Próximamente disponible la continuación.
Todos los derechos reservados. La totalidad de estas obras están protegidas y registradas. En caso de querer utilizar cualquier relato para fines comerciales contacte con el autor para negociar las condiciones en el correo electrónico tonyjfc@yahoo.es Cualquier uso del contenido de esta página para usos comerciales, sin consentimiento expreso del autor, será judicialmente perseguido teniendo en cuenta el código penal español, capítulo XI, artículo 270 al 277.
Esta página web ha sido creada con Jimdo. ¡Regístrate ahora gratis en https://es.jimdo.com!